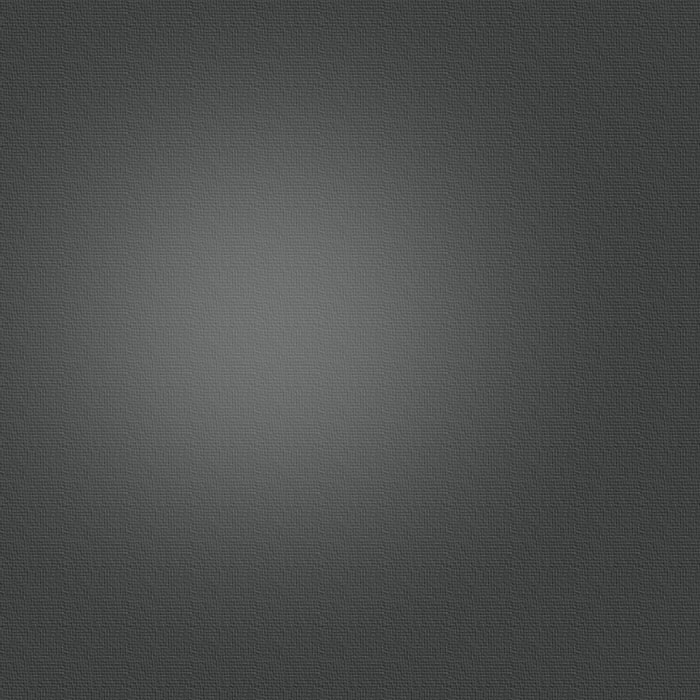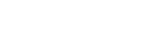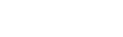MANUEL PECELLÍN LANCHARRO
Carlos Sánchez Pinto MADERAS DE ORIENTE, Sevilla, Editorial Algaida, 2006
Con esta obra Carlos Sánchez obtuvo el IX Premio Ciudad de Badajoz 2005. Tres veces he leído su novela: como partícipe de la comisión lectora, miembro del jurado y responsable, esa noche, de ofrecer su perfil público. Cada una de ellas me confirmaría las calidades del texto ganador del concurso convocado por el Ayuntamiento pacense. Lecturas anónimas (permítaseme el tropo) las dos primeras, según plica de las bases; la última, ya con conocimiento del autor, que la solapilla de sobrecubierta nos descubre como castellano de origen, residente en Valencia y dueño de una importante obra édita, avalada con los múltiples e importantes galardones literarios conseguidos: Ateneo de Valladolid (1978), Armengot (1981), Ateneo Marítimo de Valencia o el Ciudad de Salamanca (2000) de novela. A los que deben añadirse otros, igualmente prestigiosos, de cuentos: Hucha de Plata, Antonio Machado, Gabriel Miró, Ignacio Aldecoa o Miguel de Unamuno.
La maestría de creador tan contrastado luce espléndida en Maderas de Oriente, un texto donde todo se descubre conducido con perfección: desde el título al nombre de los protagonistas; desde el tempus y compleja estructura de relato, hasta la pulcritud de la prosa, adornada con tenaz recurso al vocabulario propio de la cultura agropastoril del pueblecito donde se desarrollan los acontecimientos. ¡Qué riqueza lingüística, sabiamente agavillada para mejor describir el entorno espaciotemporal de la narración!
Vayamos por partes. Maderas de Oriente (o sus homólogas Orgía, Maja, Embrujo de Sevilla…) es el nombre de una de esencias olorosas inconfundibles, capaces de recrear con su perfume el aire y la imagen de toda una época, treinta y cuarenta del pasado siglo, cuando los productos de Myrurgia figuraban en primera línea de la cosmética española. Es el período en que se sitúa el relato, durante la España de la inmediata posguerra, donde aún perviven los ecos del terrible drama sufrido en nuestro país. Como un leit-motiv oloroso, el perfume de aquella madre, no biológica, de un adolescente desequilibrado –magnífica mujer– genera continuas identificaciones rezumantes de erotismo. Por lo demás, un erotismo podríamos decir telúrico, tan natural como la lluvia, la fecundación de las plantas o el cubrimiento y parto de los animales, inocente o no tanto, impregna las páginas y los personajes que la habitan.
Pero, una vez más, Eros y Tánathos caminan al unísono en Maderas de Oriente. La obra rezuma un clima trágico, que evoca inevitablemente las grandes creaciones clásicas del género, aunque bajo vestiduras actualizadas: comienza con la muerte del padre (Yago), cerrando con la de la madre (Dorinda) del personaje central (Edipio), aquel bajo las ruedas del primer tractor llegado al pueblo; ella, a manos de su propio hijo. Son los auténticos protagonistas de la narración, aunque no conviene olvidar otros, como el párroco (Don Casto), trasunto del Tiresias griego que descubre las relaciones incestuosas entre Yocasta y su hijo.
Reclamaré atención para los nombres propios, tan sabiamente elegidos. Yago, el padre, un mozo de recia personalidad, primario y trabajador, sufre celos permanentes, sin motivos reales. Yago (hipocorístico de Santiago) es un personaje de la tragedia Otelo, el moro de Venecia, de William Shakespeare. Servidor y confidente de Otelo, Yago odia al moro y envidia el amor que Desdémona siente por él; durante toda la obra trama un complejo plan para engañar a Otelo, haciéndole creer que su mujer le es infiel con Casio, su lugarteniente, dando así lugar al intenso drama pasional que motiva la obra. Siniestro por su duplicidad y su perseverancia, Yago es tan importante en el desarrollo de la obra como el mismo Otelo. En la novela, cuyo discurso temporal no sigue la lógica lineal del reloj, rehaciendo en feed-bakcs repetidos el calendario, la figura paterna ocupa también un lugar notable.
Edipio (“mingalarga”, por feliz designación de sus generosas partes) es el protagonista; el nombre no puede menos de evocar el famoso complejo así llamado por Freíd, el padre del psicoanálisis, para designar la atracción erótica que entre madre e hijo se establece, ante la figura amenazante del progenitor. Según todos sabemos, Edipo fue el rey mítico de Tebas, hijo de Layo y Yocasta, que mató, sin saberlo, a su propio padre y desposó a su madre. Etimológicamente, “Edipo” significa “el de los pies hincados”. (Aquí, Edipio lo que tiene llamativamente gorda es la cabeza). Ya adolescente, el Edipo de Sófocles, por habladurías de sus compañeros de juegos, sospechó que no era hijo de sus pretendidos padres. Aquí aprenderá que Dorinda es sólo su madrastra, aunque lo cuide como la más amorosa madre, junto a la que desea vivir permanentemente, más aún cuando ya el padre ha desaparecido. Solo que los celos paternos revivirán en él, hasta el punto de desencadenar el crimen.
En cuanto a la estructura del relato responde a un recurso bien conocido en la historia de la literatura. Lo usó Cervantes con el manuscrito de Cide Hamete Benengeli como supuesto origen del Quijote. Y lo utilizaría, como tantos, Camilo José Cela en la obra donde muchos han querido descubrir la Extremadura rural trágica, La familia de Pascual Duarte, el protagonista: el protagonista mismo serían los redactores de un cuaderno autobiográfico, compuesto en primera persona, que alguien recibiría mucho después, cuando ya se haya desencadenado la tragedia y sobrevenga el arrepentimiento.
Puede parecer bien dudoso que, dadas las limitaciones intelectuales y emocionales de los protagonistas elegidos –el rudo, violento y casi analfabeto campesino en el caso de Cela; aquí, un inmaduro crío, cabezón y babeante, que chupa piedras continuamente– sean capaces de componer textos de tan alta penetración psicológica, un discurso homodiegético de tamaña envergadura. Aunque en este caso, Edipio una a sus desequilibrios emocionales, sorprendente afición por la lectura. Poco importa, pues nadie va a engañarse con el artificio del novelista, él sí auténtico y acertado creador.
Como tampoco resulta literariamente relevante si éste se ha inspirado en sucesos reales, según hiciese Lorca con su inolvidable tragedia La casa de Bernarda Alba, o es fruto de su libérrima imaginación. Lo que sí importa es la verosimilitud, la adecuación de entre los personajes y el clima social, político, económico, religioso… en que se desenvuelven. Y esto se percibe impecable en la obra, adornada por ello mismo de notables apuntes etnográficos y antropológicos. Costumbres como las de la enramada, el lunes de aguas, la vara del Señor, la indispensable matanza o la crudelísima “cencerrada” contribuyen al tipismo de la novela y su sugerente ambientación. Tal vez a este propósito, sin duda intencionado, respondan los “laísmos” que se deslizan.
Mínimas máculas, en todo caso, para una prosa como la de Maderas de Oriente, que más de una vez alcanza momentos cumbres, de extraordinaria belleza. Permítaseme reproducir estas solas líneas, en que Edipio recuerda: “Y luego salíamos al campo y mi madre me hacía ver el paisaje de arcilla de los barbechos; las tardes de oro viejo de la rastrojera; la luz cernida sobre el pueblo; las urracas vestidas con guardainfante” (p. 57). Pasajes como éste, auténticos óleos verbales, abundan.
Novela tan hermosa hubiese merecido de los editores una más cuidadosa corrección de pruebas, para impedir se deslicen tal multitud de erratas. Algunas, realmente chuscas, como la que sorprendemos en la página 105, donde se dice que las mellizas –personajes secundarios, pero también atrayente–, cuchillo en ristre “partieron la tarta a la limón”. Seguro que el propio Carlos Sánchez es el primero en lamentarlo, así que no hay por qué insistir.
Súfralo con paciencia, convencido de que nos ha regalado una obra excelente, capaz de prender al lector de principio a fin. Una novela, en definitiva, que lo honra a él y a los responsables de Premio Ciudad de Badajoz.
Alcántara, 65 (2006): pp. 161-164