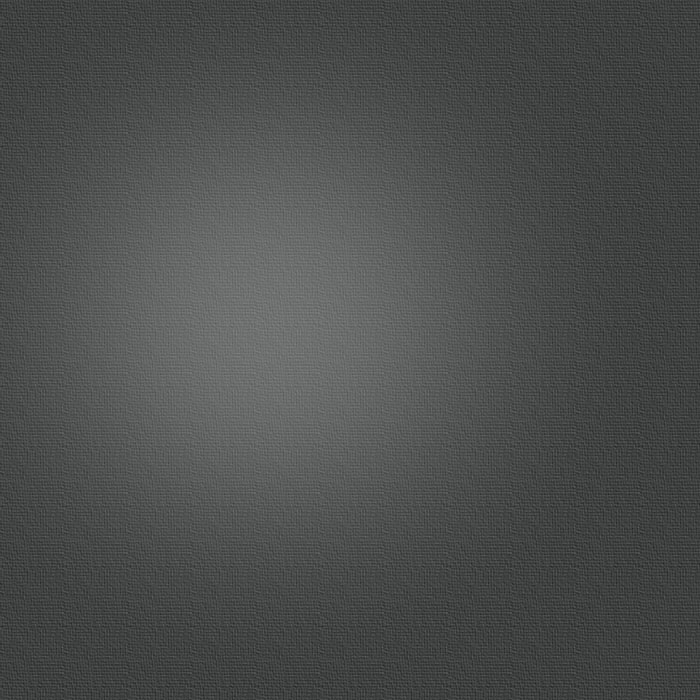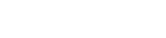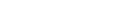Vaya tiempos, aquellos. Casi dos años me tiré en la lavandería del hospital, que, mejor no acordarse. Toda la semana me la pasaba metida en el sótano, rodeada de vapores y pompas; y por si estaba poco ligera de carnes, las pocas que tenía se me estaban poniendo medio sancochadas y pálidas, de tanto tenerlas al baño María; de manera que estaba pidiéndole a Dios que llegase el domingo para irme a ver a la hermana Águeda y salir a pasear con ella por la huerta del orfanato, donde me daba el sol y me oreaba un poco.
Me preguntaba sor Águeda que cómo iba entrando en el mundo, y yo pensaba para mí que buceando, tal era la humedad de la dichosa lavandería. Pero ella iba por otro sitio, del cual yo nada tenía qué contar. Alguna vez cazaba algo al vuelo en las conversaciones de las otras muchachas, cuando los lunes se contaban unas a otras sus escaramuzas del domingo, pero yo iba a lo mío. Trabajaba como una burra y caía en la cama por las noches cansada como para no enterarme más que entre sueños del trajín de las otras, de sus conversaciones a media voz con los guripas que alguna noche se arrimaban bajo la ventana. Pues, si ése era el mundo al que sor Águeda se refería, yo no estaba en él.
Una de las compañeras, que trabajaba en las cocinas, fue la que me sacó de la lavandería del hospital; aunque lo hizo más mirando por su beneficio que por el mío, porque luego me di cuenta de que, cuando me engatusaba diciéndome que en la ebanistería donde trabajaba su marido necesitaban pulimentadoras que ganaban buen sueldo, lo que en realidad andaba buscando era una tonta que ayudase a su madre en la casa, donde me propuso alojamiento, haciendo las hazanas y atendiendo a dos críos que eran como demonios, Dios me perdone, que salir de aquel purgatorio de nieblas calientes y meterme en su casa fue dar en un infierno de salivazos y puntapiés en las espinillas.
Ahora me da risa pensar en aquel tiempo, pero es porque ya está lejos y espero que no vuelva.
Me pusieron una cama turca al final del pasillo, guardada detrás de una cortina, y allí me acomodaba por la noche. Y desde mi rincón oía roncar a la abuela, que dormía en una cama mueble al fondo del comedor, porque era casa de sólo dos dormitorios y uno lo ocupaban los dos críos y el otro el matrimonio.
Era un látigo, la vieja. Lo que más me gustaba de ella era no verla, porque siempre tenía cosas que mandarme, como si toda su vida hubiera estado asistida de doncellas; de manera que yo fui allí criada todos los días del mes menos uno, que era cuando me consideraban pupila porque tenía que pagar el hospedaje.
La abuela contaba su vida como quien enseña un tesoro, presumiendo de ser madrileña de Lavapies, hija de un recaudador de impuestos con servidumbre y camisa de puño vuelto. Ella se había casado con un brigada herrador, y el destino del marido la había embarrancado en aquella ciudad tan poca cosa; pero no estaba quitado que el día menos pensado retornase de nuevo a su Madrid, a reanudar viejos tiempos de verbena, con música de organillo, mantón de Manila y vestidos de chulapa.
Hay que ver qué loca estaba, la tía, y el momio que la cayó conmigo, que se pasaba el día en el sillón de mimbre atusándose unos lunares peludos que le nacían en el mentón, grandes y frondosos como ballicos, siempre con la oreja pegada contra la radio y, eso sí, en cuanto tocaban un chotis se levantaba como si la hubieran puesto un cohete al culo y se liaba a dar saltitos por la casa, encogida de hombros y haciendo muecas como una garcilla con hipo.
Que no lo podía remediar, decía, que ella en oyendo un chotis tenía que echarse al ruedo y no parar. Mira, qué lástima, ya se podía haber rayado un día el disco y que hubiera reventado como un triquitraque, la tía moñuda aquella, que es que me traía como un dominguillo.
Yo, al principio, cuando la veía bailar, con ochenta cuaresmas al hombro, me tenía que meter detrás de la cortinilla, porque me dominaba la risa; hasta que, un día, en ese trance, se asomó y me vio, la tía bruja. Se ofendió una barbaridad, la doña hipo, y me puso de hoja perejil. Que de qué me reía yo, me dijo; que si no me había visto nunca en el espejo la pinta de galga corita que tenía. Todo lo que la dio la gana, me llamó.