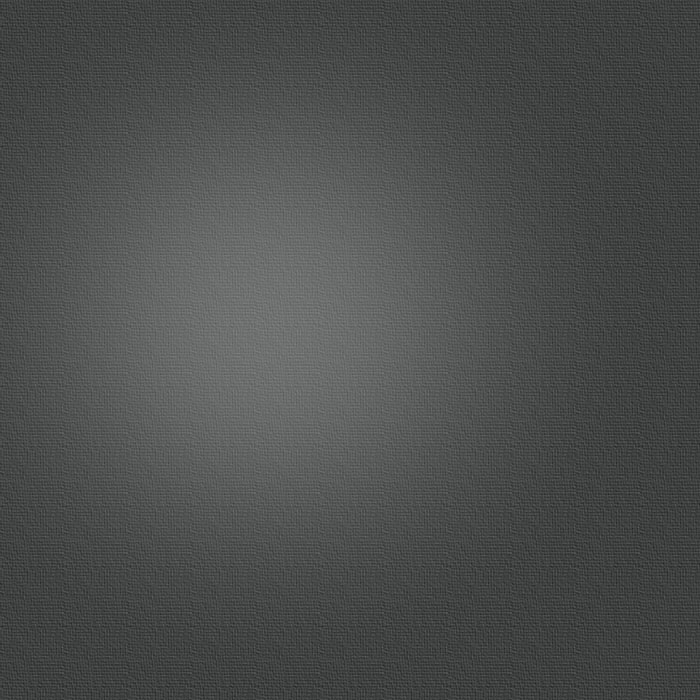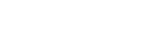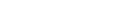El día del regreso, en pie frente a la ventanilla, Belarmino hijo contempló durante unos instantes el remendado sayal de los labrantíos, por donde tantas veces galopara en el bayo, que quizá fue a parar a un matadero, y cuando el tren se detuvo en la estación solitaria, bajó por el lado opuesto al andén y gateó trinchera arriba hasta las viñas.
La tarde otoñal fue adquiriendo tersura de pétalo mientras él caminaba recuperando el aire de aquellos parajes tan suyos. Pero no quiso desandar el mismo camino por donde había salido hacía años pesándole sobre la espalda las miradas de todo el pueblo. Le dio miedo entrar por las calles a cuerpo limpio, ser observado, reconocido, y se desvió para ocultarse en el monte y caminar sin prisa, escuchando complacido sus propios pasos sobre la dorada hojarasca de noviembre, bajo las rumorosas copas de los pinos luego, al adentrarse en el pimpollar cuya plantación había sido uno de los últimos caprichos de su madre.
Atardecía.
Por algunos caminos se veían tractores de vuelta, rebaños de ovejas cuyas esquilas llegaban nítidas hasta el borde del encinar, donde se sentó esperando que anocheciera.
Mientras contemplaba las lentas nubes del otoño, recordó que era el tiempo en que, cualquier día, se juntaban los pastores en las cijas para trashumar juntos a Extremadura, acompañados un trecho por sus mujeres y sus hijos, los careas nerviosos corriendo el canto en torno al rebaño y los mastines con carlanca caminando al flanco de los burros cargados con ropas y condumio. El aire frío de la tarde venía perfumado por un gran fuego de hierbas que ardía en lontananza, junto a las tapias blanqueadas del camposanto. Hartas de sol y de semillas, volaban las torcaces a los álamos.
Caminando a campo traviesa reconoció la noria, el sendero cegado por la maleza, el desplomado pabellón en la huerta de los frutales, hasta donde traían a su madre las tardes de verano; lejanas tardes pobladas de chilladores vencejos, para que el aire del campo despertase su apetito, cuando ya las pozas malva de sus ojos señalaban el avance de una enfermedad que la llevaría a la tumba. Él llegaba después en el bayo y se acercaba hasta el entramado cubierto de enredadera bajo cuya sombra descansaba la señora, recostada sobre un sillón de mimbre y rodeada de trinitarias azules. Aún no se habían inventado los pesticidas y era el tiempo de las mariposas.