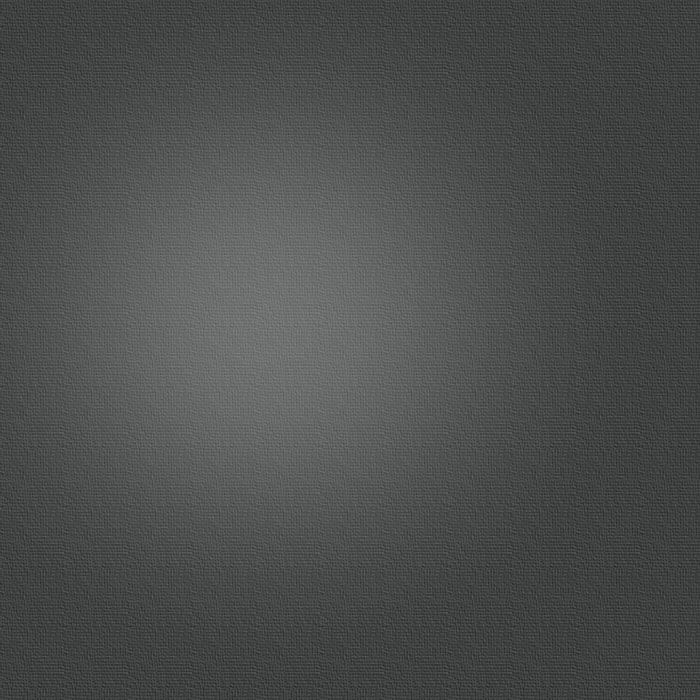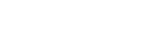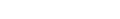Con frecuencia recuerdo vagamente el pueblo, la familia de Francisco. Como en sueños se me representa a veces la casa, que se alzaba en un ángulo del cruce de la carretera con el río, su estructura rectangular de adobe y erosionada tierra de tapial, el rostro de su padre; aquel hombre que casi siempre sonreía si no estaba bebido, su perfil de arcilla bajo la visera de charol. Ahora me doy cuenta de que el vino confería a su rostro un rictus de perplejidad animal, y en la mirada torva se vislumbraba entonces una recóndita, amedrentadora y oscura presencia de rencor concentrado en el iris, como si reprochase al mundo entero haber sido empujado una vez más a un estado que él mismo consideraba reprobable.
Muchas veces me vuelve a la memoria la imagen de Francisco sentado frente a mí, al otro lado de la mesa, durante nuestra primera entrevista en la cárcel. Hay noches en que esa estampa preside mi tiempo de vigilia sin que pueda evitarlo. Es una imagen en color, nítida sobre un fondo oscuro que es la nada; ingrávida. Una calcomanía pegada al pensamiento. Un seco salivazo sobre la memoria, sobre la estampa de aquel muchacho que recuerdo lanzando la peonza con inigualable maestría en las tardes de nuestra niñez. Tardes de otoño y pan y queso a la salida de la escuela. Y me asalta otra vez el griterío de las chovas en torno al campanario, la luz de un sol convaleciente alimonando las casas y las cosas. Ahora mismo me parece estarle viendo, apesadumbrado y tembloroso, desvalido frente a mí en la inhóspita desnudez de la estancia carcelaria; y como él permanecía con la cabeza humillada, yo podía contemplar la bóveda de su cráneo prematuramente calvo.
Hubo un momento en que yo mismo me sentí agobiado, incapaz de llevar adelante el trabajo que sin duda iba a suponerme la defensa de aquel hombre que tenía delante y del que en aquella primera entrevista lo desconocía todo. Y esa sensación, que tampoco fui capaz de controlar, se tradujo imperceptiblemente en un sentimiento de lástima, al considerar que el hecho de que me hubiese sido encomendado a mí el caso era una cuestión de mala suerte para él, fuera cual fuese su grado de culpabilidad; de modo que durante buen rato únicamente pensaba yo en la forma de compensarle tan mala fortuna. No sé si fue eso lo que hizo que surgiera una corriente de afecto hacia mi cliente; o quizás el ánima guarda secretos que en un principio el corazón desconoce, pero el caso es que enseguida me puse a considerar la posibilidad de que fuera culpable de los cargos que se le imputaban, llegando pronto a la conclusión de que no, de que aquel hombre pusilánime, cuya actitud me recordaba la de un animalejo acorralado, era incapaz de hacer daño a nadie a sabiendas, conclusión que, por otra parte, me llevó al desagradable convencimiento de que era yo un abogado inexperto, absolutamente incapaz de ejercer con garantía una profesión para cuya práctica, me parecía, era importante cierta facilidad para conocer a las personas y calar en su entraña sin dejarse influir por las apariencias, al que nadie contrataría por propia voluntad y por cuyos servicios ningún avisado pagaría un duro si podía evitarlo. Entonces me arrepentí de haberme metido en semejante berenjenal al colegiarme, asumiendo tan a la ligera una responsabilidad para la que ni mucho menos me sentía preparado. Por vez primera añoré la posibilidad, tan irreflexivamente desestimada en su momento, de vivir en el pueblo de mis padres, con todo el tiempo del mundo para disfrutar de la música y la lectura, para compartir tertulias y juegos, para viajar o salir de caza.
En el transcurso de aquella primera entrevista, la inusitada situación nos había sumido a ambos en un mutismo que se me iba haciendo insufrible y que consideré necesario superar cuanto antes. La postración de aquel hombre, verle allí con la cabeza inclinada en un signo de sumisa desesperanza, los antebrazos apoyados en las rodillas y los dedos nerviosamente entrelazados, hundido en quién sabe qué negros presentimientos, cazado como un animal de paso al que no estaba destinado el señuelo, pero que al final acepta sin resistencia la fatalidad de haber caído en la trampa, me animó a confortarle, a tratar de superar la situación, de infundirle confianza haciéndole ver que lo suyo no era el fin del mundo, a fingir que para mí su caso era un caso sin demasiada importancia y pronto estaría todo resuelto para bien.
–Háblame de ti –le dije, como por decir algo–. Cuéntame cosas de tu vida.