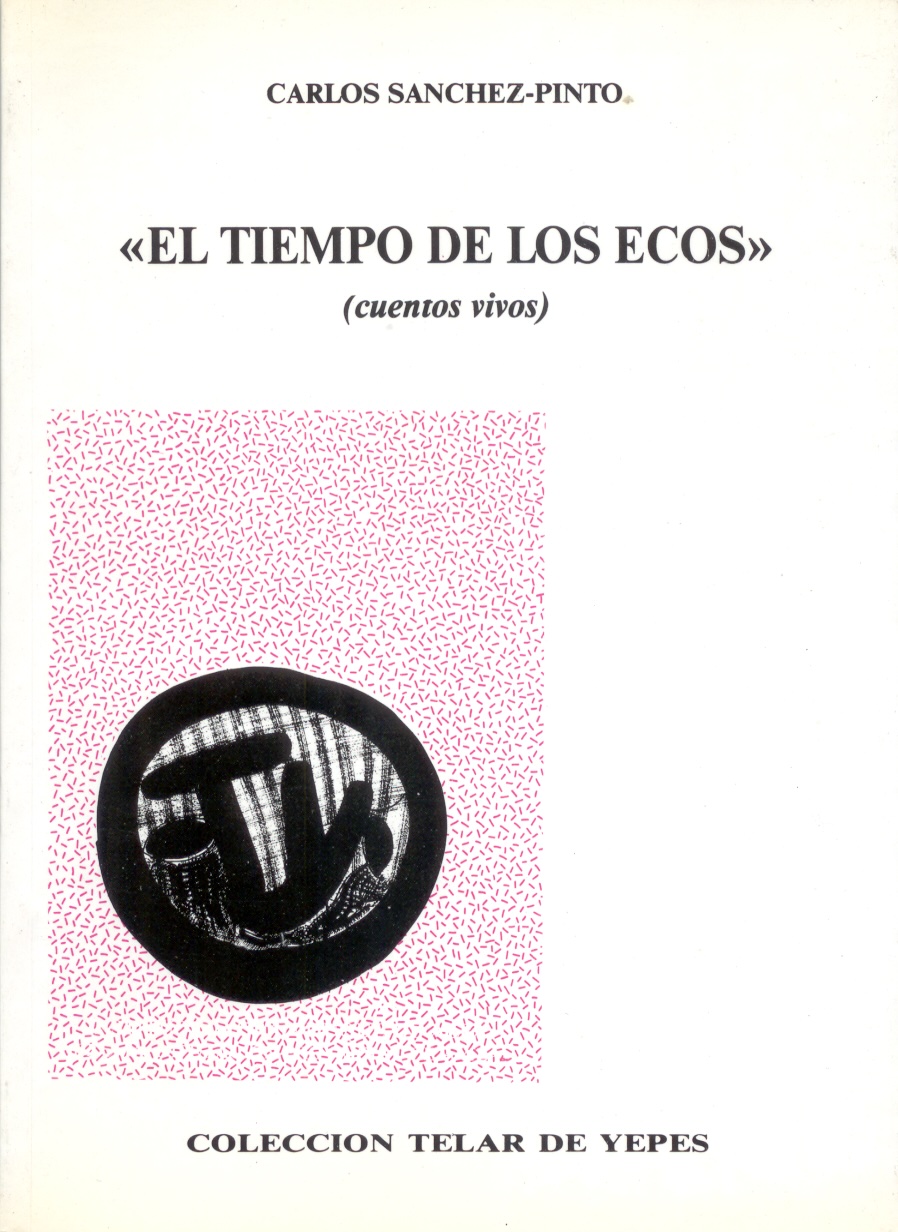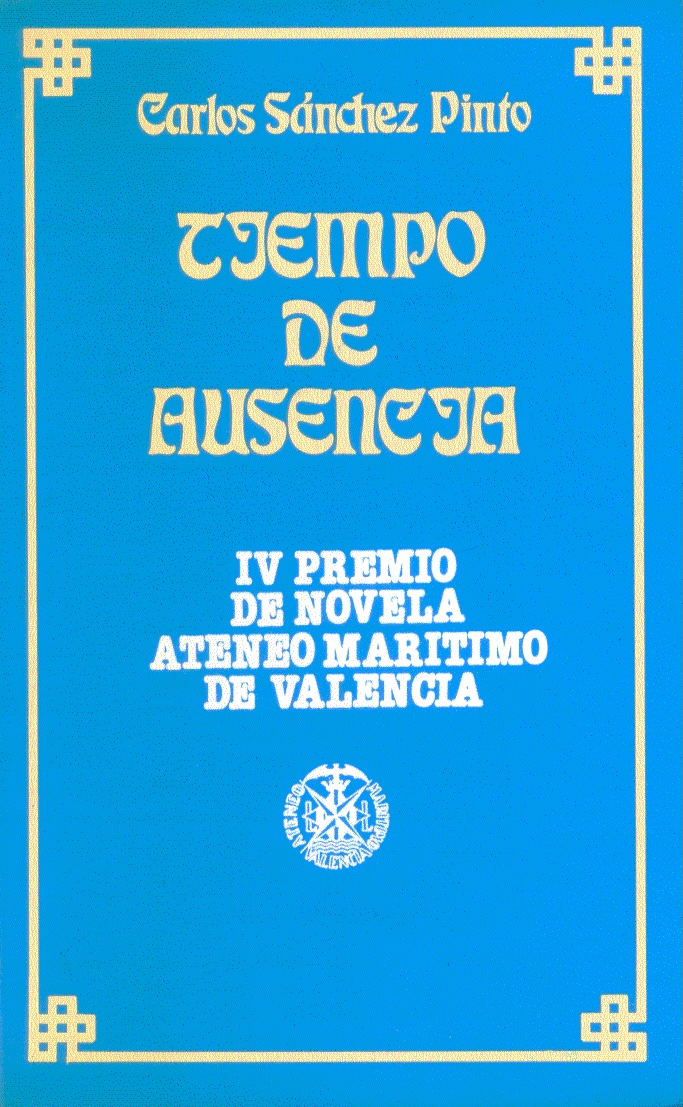Críticas de Novela
Crítica: "Maderas de Oriente" (2006)
MANUEL PECELLÍN LANCHARRO: RESEÑA EN ALCÁNTARA (65, 2006)
Con esta obra Carlos Sánchez obtuvo el IX Premio Ciudad de Badajoz 2005. Tres veces he leído su novela... La maestría de creador tan contrastado luce espléndida en *Maderas de Oriente*, un texto donde todo se descubre conducido con perfección... *Maderas de Oriente* (o sus homólogas Orgía, Maja, Embrujo de Sevilla…) es el nombre de una de esencias olorosas inconfundibles... Pero, una vez más, Eros y Tánathos caminan al unísono... Súfralo con paciencia, convencido de que nos ha regalado una obra excelente, capaz de prender al lector de principio a fin. Una novela, en definitiva, que lo honra a él y a los responsables de Premio Ciudad de Badajoz.
— Manuel Pecellín Lancharro, Revista Alcántara, Nº 65 (2006)
Crítica: "Nonato: música de rabel" (1978)
LOS LIBROS DE LA SEMANA
Quizá ninguna definición mejor para definir “Nonato, música de rabel”... “NONATO”, novela ganadora del XXV Premio Ateneo de Valladolid, fallado hace dos semanas... es una búsqueda insaciable del tiempo perdido. El tiempo como protagonista, la nostalgia como clave...
— Ramón Corella, HOJA DEL LUNES – LITERATURA
LA NOVELA
Esa misma tensión estilística que confiere a la prosa de un relato elegíaco y autobiográfico matices de impronta lírica se percibe en otra novela galardonada con el XXV Premio Ateneo de Valladolid, *Nonato: música de rabel*... Escrita en tercera persona, la obra resume en breves capítulos de concepción poemática retratos, cuadros y situaciones...
— Darío Villanueva, El año literario español 1978 (Castalia)
Crítica: "Un sombrero lleno de sol" (1981)
EL DIARIO DE ÁVILA
Son ya casi una docena de premios los que acreditan el buen hacer narrativo de Carlos Sánchez Pinto... *Un sombrero lleno de sol* parte de un yo autobiográfico, para sorprendernos con un tú... Hay una memoria luminosa que incluso llena el sombrero de sol, como en Castilla y en verano.
— Jacinto Herrero Esteban
Artes y letras LAS PROVINCIAS
El relato se lee francamente bien. El señor Sánchez tiene un notable talento poético y descriptivo. Nos viene a la mente ese memorable fragmento del entierro de Lito, el hijo de unos titiriteros, quizá el trozo más inspirado del libro.
— Rafael Añon
Artículo: En memoria de un amigo
Le conocí mejor que nadie. Compartíamos pupitre en la escuela, juegos y travesuras infantiles en este pueblo que nos vio nacer, y un día, cuando andaríamos apenas por los siete u ocho años, nos disputamos la propiedad de una chirumba con una pelea que nos dejó febriles y exhaustos. Otra tarde, en la escuela, con otros dos muchachos, imitando un ritual de libro de aventuras, firmamos con sangre un tratado de amistad de por vida cuya validez ha caducado ayer.
Recuerdo que, de chico, cuando llegaba el verano le cortaban el pelo al cero y se empleaba de trillique en las eras del tío Rogelio. Apenas andaría por los cinco o seis años y era tan menudo que, cuando descargaba una tormenta, se guarecía bajo un cesto pajero. A mí, cada verano, era como si me lo secuestrasen. Desde mi ventana le veía girando sobre el trillo, en la calma chicha de aquellos veranos largos, circulando una y otra vez por la parva amarilla; después pasar, casi sepultado entre fardos de sogas, sobre las aguaderas de un burro trotón cuando andaba de rapaz. Me hacía una seña y seguía camino en silencio, porque siempre fue de poco hablar. Luego, en pasando el verano, le recuperaba de nuevo, volvíamos a compartir los juegos y la escuela, las fechorías y las salidas al campo en busca de vallicos para los conejos.
Al cumplir la edad escolar se lo llevaron a Madrid, a una vaquería, y yo ya estaba en el internado cursando los primeros estudios, de modo que, por aquellos años, tan solo nos veíamos por Navidad y en las fiestas de Agosto, pero si coincidíamos en el pueblo éramos inseparables. Le veía llegar a mi casa cada mañana y mi madre se alegraba de que, por fin, alguien fuera capaz de sacarme de la cama. Subía a mi cuarto y esperaba en silencio a que yo me vistiera mientras hacíamos planes y presupuestos. Luego cogíamos la bici y nos íbamos por ahí a los pueblos cercanos, al cine de Peñaranda los jueves y los domingos.
Un año estuvo trabajando en el tejar de mis parientes, y yo me iba allá siempre que podía, sobre todo las noches de enroje. Allí me parece estarle viendo, manejando el gario junto a la boca del horno, al resplandor del fuego que hacía crepitar los arcos que sostenían las tejas y ladrillos.
Apenas conseguí que iniciase alguna relación con un par de muchachas cuando llegamos a la edad de jugar a novios. Después, nada, fue esquivando los caminos que le llevaban a una relación estable, y pronto estuvo convencido de que el matrimonio no sería una circunstancia en su vida.
Fuimos creciendo, reclamados por un destino que únicamente nos juntaba en los veranos. Él se había colocado en Bilbao y allí encontró, en el chiquiteo, un refugio para escapar a ratos de su carácter de muchacho tímido y callado.
En mi casa todos le queríamos, así que en más de una ocasión participó en los acontecimientos familiares, y un verano estuvo conmigo cuando yo estudiaba en Salamanca hasta que se nos acabó el dinero. Fue en el sesenta, creo recordar. Tenía un vino manso, sosegado y tranquilo donde se refugiaba para huir de la soledad que le cercaba. Nos escribíamos a veces contándonos la vida, haciendo proyectos para los días en que coincidiéramos en el pueblo.
Tuvo un par de accidentes laborales y volvió de Bilbao sin algunas falanges en la mano derecha, convivió ayudando a sus parientes en la carnicería y siempre se negó a admitir que no volvería a marcharse. Cada vez que yo venía al pueblo compartíamos alguna comida durante la cual mi esposa le avergonzaba dándole consejos. Él agachaba la cabeza y sonreía apenas en una actitud que yo le conocía desde niño. Venía a nuestra casa, tomábamos el aperitivo algún domingo, empeñados en retenerle allí, en alejarle el máximo tiempo posible de su tendencia a castigarse el organismo. Alguna vez comentábamos la posibilidad de sacarle del pueblo, de buscarle una ocupación que encarrilase su vida, pero a él mismo le faltaba convicción.
En mi presencia fue siempre morigerado, mucho más si mi esposa estaba con nosotros. Por eso ayer, cuando me negué a tomar otra cerveza, accedió con la condición de que a la tarde tomaríamos café. Vino a buscarme a casa cuando aún no habíamos comido, se fue y el destino quiso que ya nunca tomásemos ese café. Poco después, una de mis hijas, con ingenuidad infantil, me comunicaba su muerte.
He ido al lugar del accidente, he andado por allí buscando no sé qué último rastro de su presencia, como si forzosamente hubiera tenido que dejarme una señal de despedida, de disculpa, de emplazamiento para tomar aquel café no compartido.
Es aquí mismo, donde escribo esta despedida mientras lloro consciente de su muerte, donde tantas mañanas de nuestra juventud vino a despertarme.
Doro ha muerto en un accidente estúpido y su cuerpo, en el frigorífico de una clínica salmantina, espera la vuelta definitiva a Salvadiós. Veinte años le ha esperado su padre en la sepultura que van a compartir. Le pondremos allí, al rinconcito de la derecha, donde el viento de la tarde se afila por entre la alta hierba, junto al camino por donde tantas veces fuimos juntos al río. Pero el pueblo ya nunca será el mismo sin su presencia, sin su porfía para que tomásemos la “penúltima” cerveza.
Tú eras, Doro, el último amigo de mi lejana infancia. Que dios os tenga a los tres, a Emeterio y a Pedro también, en la paz que aquí no tuvisteis.
— DIARIO DE ÁVILA
Artículo: Oír Campanas. Campanas de Ayer
CUANDO yo era muy, muy pequeño, me iba algunas tardes hasta el caserío de una dehesa cercana a mi pueblo, y como no era posible acercarse mucho sin exponerse al encuentro con un mastín salvaje que tenían los dueños, me subía a un encinacho a distancia desde la cual fuera posible escuchar el sonido de un gramófono de trompeta al que hacían sonar incansablemente. Era un gramófono de aquellos de “la voz de su amo” que luego, años más tarde, aparecería desguazado entre otros trastos a espaldas de la casa. A veces me costaba un buen rato de espera, pero siempre acababan poniendo un disco con música de sonoras, majestuosas campanas que llenaban de un aire mágico la humilde tarde de los encinares castellanos. Me parecía a mí que aquellos sones de bronce, capaces de cambiar realidades de pana por sueños de damasco, ascendían como águilas cetreras en el aire limpio del páramo. En aquel pueblo, por otra parte, muchas cosas se anunciaban a toque de campana, cuyos toques nos enseñaba a los monaguillos Isidro “el Fari”, que era campanero y sacristán.
Hoy no sabría ya doblar por un canónigo, y recuerdo apenas que la muerte de un papa merecía ser anunciada con veinticuatro clamores y un silencio, dos la de un “cuerpo grande” de mujer, tres la de un hombre.
“Para tocar a muerto regiamente
no habrá campanas como en Salamanca”
Y la sola evocación de estos versos me trae ahora ecos de aquellos bronces tantas veces contemplados por mí desde el Palacio de Anaya. Se me ocurre pensar. ¿cómo, quién dobló por la reciente muerte de Sánchez Albornoz desde el campanario románico de San Pedro de Ávila?
Dicen que la campana se usó por primera vez en Italia, concretamente en la región de Campania –de ahí su nombre–, que era la antigua Ager Campanus en cuyo centro se asentaba Capua. Las aguas del Volturno llevarían hasta Gaeta el son de aquellas primeras campanas; mas yo ignoro si hoy, a la vuelta de tantos años, siguen sonando en aquella tierra de su origen las campanas en la torre bizantina de San Apolinar, en Rávena; o en la normanda de San Juan de los Eremitas de Palermo; o en la románica de Pisa; o en la gótica-lombarda de la Catedral de Cremona; o en Santa María dei Fiore; o en San Gotardo y San Marcos, campaniles que fueron famosos no sólo por su arquitectura.
Cuánta, cuánta historia en las campanas; en esas campanas que hoy se han mecanizado, están mudas o se han sustituido por una cinta que guarda sus sones enlatados y los reproduce mediante un sistema de magnetófono y altavoz desde las torres de nuestras iglesias.
¿Son importantes las campanas? ¿Alguien se ocupa hoy de las campanas? Me viene a la memoria una curiosa promesa que don Enrique Tierno hiciera a los madrileños durante su última campaña electoral, y que consistía nada más y nada menos en que se ocuparía de que en Madrid volvieran a oírse las campanas.
¿Existió, existe de verdad aquella campana grande de Toledo que sólo una vez fue tañida porque se quebraban los vidrios de las ventanas, provocaba abortos y malograba las nidadas de las gallinas puestas a empollar? Quizá es aquella bajo la que “caben cuatro sastres y un zapatero, la campanera y el campanero”.
Pues bien, me alegra saber que sí que hay alguien actualmente interesado por los campanarios, por los campaneros, por las campanas y por los toques a gloria, a fuego, a perdido, a muerto, a vísperas, a oración… Ahí están, para corroborarlo, dos libros, dos personas dedicadas a conservar, a revitalizar, a estudiar, a reconstruir antiguos sones, olvidadas costumbres, viejas formas de comunicación a través de toques de campana.
MARÍA TERESA YÑIGO DE TORO.
EVOCADORES ÁNGELUS
Hace ya algún tiempo, apareció, editado por la Caja de Ahorros Provincial de Valladolid, un libro de María Teresa Iñigo de Toro, donde comenta los toques del Ángelus en las torres y espadañas de las iglesias de Valladolid y su provincia, si bien, a veces, esos sones de que la autora nos habla están más en su mística imaginación que en el aire del paisaje castellano.
“El aire de nuestros pueblos –dice J. L. Mosquera en el prólogo– no conocía otras vibraciones que las suyas. Solemnes o cantarinas, jubilosas o funerarias, solas las campanas unificaban al instante en la alarma, la alegría, el pesar o la oración a toda su comunidad.” Se titula el libro “Ángelus en Castilla”.
Este libro de M. Teresa Iñigo, más que un estudio sobre las campanas y sus toques, es un comentario sobre la hora del Ángelus, pero donde, naturalmente, las campanas son protagonistas. Y así nos habla de los ecos broncos y a la vez argentinos de las de la Catedral, que, lentos, solemnes, pausados, parecen saltar de torre en torre, resbalar de calle en calle, remansarse de plaza en plaza. O del campanil de Nuestra Señora de la Antigua, que no tiene nido de cigüeña porque –dice– no vuelan tan alto las cigüeñas. O del sonido espléndido de las de El Salvador, que hacen volar palomas estremecidas y asustadas. O de las de San José Obrero, que suenan a fino requiebro de amor. O de ese Ángelus de San Lorenzo, que huele a trigo y a sementera. De los de La Laura, dice que tienen voz de mujer recatada, de monja serena; de los de Las Arcas Reales, que son campanas niñas, gozosas y reidoras. Nos cuenta del bramido sonoro de la campana de Santa María, allá en la Medina de los Almirantes de Castilla; de los broncos y fieles de Peñafiel, de los que quizá Cunqueiro hubiera dicho que sus sones maduran la uva de aquellas viñas que después darán vinos recatados y rubios como infantas. Dice que el Ángelus de Mota del Marqués es antañón y medieval, que el de Simancas tiene olor a pergamino y a códice miniado, que los ecos del de Tordesillas se reflejan en las aguas del Duero, entre sus barbas fluviales; que en Villagarcía de Campos tienen aires viriles y broncos de marcha militar; que en Íscar es un Ángelus rizado y rubio con aromas de resina y madera. Y nos habla del Rollo de Villalón, citando unos versos que también hablan de campanas:
“Campanas, las de Toledo;
iglesia, la de León;
reloj, el de Benavente,
y rollo el de Villalón…”
Explica que este rollo tiene imaginarias campanas de plata y aire, para, en seguida, llegar a ese estremecedor Ángelus de Urueña, en el que se unen todas las campanas: las que son y las que fueron, las de ayer y las de hoy en ecos que levantan enloquecidas palomas por el aire de Urueña, sobre la tierra ocre y polvorienta de Urueña, cuya contemplación suscita a la autora el recuerdo de los heridores versos:
“Camino de Castilla
ya no va nadie
si no es polvo y arena
que lleva el aire…”
Y más Ángelus, y más campanarios y más campanas, y más ecos y más recuerdos. Por la Olmedo de los vacceos, por El Henar, por La Aguilera. Ángelus por San Bernardo… Ángelus en Castilla.
FRANCESC LLOP I BAYO.
A REBATO
El otro libro al que me refería está escrito con distinto talante. En “Los toques de campanas de Zaragoza (notas para su estudio)”, Francesc Llop i Bayo ha rebuscado en el aspecto histórico, musical, cultural y social de las campanas y los campanarios y campaneros de aquella ciudad. Francesc Llop es antropólogo, el antropólogo de las campanas, y como tal son otros los condicionamientos y las estructuras que han conformado su trabajo, que es, en definitiva, una labor de investigación llevada a cabo, ciertamente, con el cariño de un hombre al que desde muy joven atrajo la magia sonora del bronce, pero donde está presente un aliento de riguroso investigador que analiza el mensaje musical, viviseccionándolo en tonos y cadencias, en tiempos y formas. Para Llop i Bayo existe rotundamente algo que en el libro de María Teresa se ignora también rotundamente: el campanero, el profesional –el artista, diría yo– de las campanas. A Llop i Bayo le importa no sólo el toque en sí, sino su ejecución, su técnica, la forma en que el hombre o la mujer campanero o campanera consiguen el mensaje valiéndose de sus manos, de sus pies, de sus codos, para hacer sonar el bronce de tan distintas maneras. Es pues el trabajo de un científico, un tratado concienzudo y metódico, detallado, donde no cabe la improvisación y donde todo tiene importancia: la altura del campanario, la orientación de las campanas en el mismo, el peso en relación con el yugo, su forma, la situación del campanil respecto al pueblo, la forma del badajo, etcétera.
Francesc Llop i Bayo, durante la confección de este libro y el estudio que actualmente está llevando a cabo sobre los toques de campana en Aragón, ha ido calando en la idiosincrasia de los campaneros que todavía quedan por esos pueblos, encariñándose con ellos, haciéndose a sus modos, incluso a su lenguaje, hasta llegar a reconstruir aquellos toques, recomponer desusadas técnicas, revivir, siquiera sea por una vez, olvidados valores tradicionales. Pero hasta qué punto para este antropólogo de las campanas es importante, es enternecedoramente vital la labor del campanero, se aprecia en sus propias palabras, palabras que pronuncia con inflamada cadencia de rebato:
“… Las campanas no sólo transmiten mensajes, permitían al campanero la expresión de sus vivencias, sólo delimitada por las posibilidades técnicas, por las reglas del código y por su capacidad física. No sólo señalaban la tristeza o alegría, también transmitían el ánimo o el desaliento, la plenitud o la soledad del campanero. Su esfuerzo no era inútil, ni solitario, ni minoritario: todos podían recibir el mensaje y también gozar y compartir la tensión emocional que agitaba el corazón del artista, y era expresada, con el esfuerzo de sus manos, a través de las campanas. Durante las fiestas, los toques de campanas eran una participación activa, esforzada, lúdica, del campanero en el espacio sonoro comunitario. Ahora –concluye con cierta pesadumbre– son motores lo que mueven las campanas.”
Maravillosa, apasionante labor la de este hombre que anda por ahí aprendiendo, enseñando, transmitiendo, descubriendo cosas sobre las campanas, organizando conciertos de campanas, desempolvando antiguos matices, olvidados ritmos, coleccionando en su magnetófono “dobles”, “vandeos”, “tocs de mort” y “repics de bendicio”, estudiando consuetas de campanero:
“Los días de quaresma y adviento, el claustro, se vandea la campana Lorenza.”
“En los días semidobles, a vísperas y a Maytines, se tañe en el primero señal la campana Gabriela sola, y en el segundo la Hermenegilda, y en el tercero la Lorenza sola, y al requedar es como en los dobles ordinarios.”
Para Francesc Llop i Bayo, antropólogo, apasionado de las campanas, su investigación es absolutamente necesaria y urgente. Y en ese empeño anda, intentando descifrar, para el que quiera oírle o leerle, el mensaje de las campanas, de tantas campanas que todavía quedan por esos campanarios, para que en esto, como en tantas otras cosas, no nos quedemos también “a tres clamores y un repique”, como dirían en mi pueblo.
Francesc Llop i Bayo acude a su trabajo habitual por las mañanas. Sus ratos libres –las tardes, los fines de semana– los dedica a sus campanas.
— REVISTA QP
Artículo: Volver a Ávila
VOLVER A ÁVILA: De por aquí soy yo. En aquellos años, cuando el pan a secas era un bocado exquisito, me recuerdo cruzando la calle San Segundo, embozado en una bufanda que nunca perdió el olor a arca y a mecha de candil. La calle Duque de Alba fue especialmente dura con mis sabañones, y el aire, que bajaba enfilado, me ponía las orejas coloradas.
De aquellos profesores que fueron probando mis progresos en el Instituto de la calle Vallespín, motivo de mis sobresaltos adolescentes, recuerdo todavía sus nombres, vagamente sus maneras: Hacha, la Vergara, don Luís, al que yo, secretamente, apodé, no sé muy bien por qué, “el picudo”.
Pero todo aquello pasó, y buscando nuevos horizontes dejamos un otoño la vieja ciudad entrañable que conocía de nuestras agridulces emociones cuando un viernes cualquiera se presentaban nuestros padres a vender el ternero, a dejarnos la hogaza, el queso y el chorizo y a inquirir sobre el resultado de nuestros estudios.
¿Qué queda ya sino el recuerdo de aquellas comidas familiares en “La Viña”, en Pepillo, en “Casa Patas”?
Era el otoño, sí; el trigo ya en las trojes y las eras cubriéndose de flores moradas, cuando cambiamos de ruta, de maleta y de pensión y dejamos definitivamente el Insti de Vallespín para comenzar una nueva etapa en el Palacio de Anaya, allá en la ciudad del Licenciado Vidriera.
Unos allí, otros en otra parte, nos fuimos haciendo hombres y dispersándonos como piñones cuando la piña ha madurado y estalla. Con el tiempo, afincados en otra ciudad, recordamos mil veces las calles de ésta que sería definitivamente la nuestra, sus rincones, sus monumentos, sus paseos y parques, sus cafés: todas aquellas cosas que configuraron nuestra niñez, nuestra adolescencia.
Siempre estuvo en nuestra mente el proyecto de un retorno, siquiera fuese para enseñar a nuestra esposa, a nuestros hijos, los sitios donde habíamos vivido, donde jugábamos, tantas cosas que eran recuerdos de la ciudad que nos había visto crecer.
Y volvimos, el corazón plagado de nostalgia, a recorrer con ellos de la mano las calles entrañables, como la golondrina buscando el nido que un otoño dejamos.
No quisimos abandonar la sonrisa para disimular la congoja de descubrir cuán pocas cosas quedan ya de todo aquello, pero nos fue imposible encontrar la destartalada pensión de doña María, aquel banco del parque donde consumimos por igual tardes de domingo y bolsas de pipas.
En algún café de los que quedan, encontramos, casi como una burla, un luminoso que reza: “LÖWENBÄU-MÜNCHEN”, lo cual suscita en nosotros una sensación equívoca entre la risa y el llanto. ¿Dónde estamos?
Y abandonamos la ciudad –¿nuestra ciudad?– un tanto cabizbajos, algo corridos, musitando quedo algo así como “¡Qué cambiado está todo!”. Entonces, al volver la vista hacia el recinto amurallado, ya de huida, nos asalta la duda, la inseguridad de pensar, si todo sigue así y un día no podemos resistir la tentación de volver con nuestros nietos, qué podremos decirles, dónde encontraremos las referencias para hablarles de aquella ciudad de nuestra niñez, de nuestra ya lejana adolescencia.
En los nidos de antaño, no hay pájaros hogaño, y, a veces, ¡ay!, no nos queda ni el nido.
— DIARIO DE ÁVILA
Artículo: De nostalgias y sueños
DE NOSTALGIAS Y SUEÑOS. El recuerdo es el estado inicial de la nostalgia; ese sentimiento bifronte que primero se traduce en alegría retrospectiva al evocar un tiempo feliz, pero que en seguida suscita en nosotros una sensación de vacío, de añoranza del pasado. En un primer momento apreciamos cómo dentro de nosotros algo maravilloso cobra vida, resucita, nos impregna.
La nostalgia es exclusiva del hombre. Tan sólo a los seres racionales nos es posible duplicar la vida, acuñar un instante de felicidad, fabricar un sueño. Decía Epicuro que ser feliz consiste en rememorar un tiempo placentero.
Lo malo de la nostalgia es el ácido sabor que, casi de inmediato, produce la preteridad del hecho recordado, esa sensación que nos empuja a la necesidad de retención, de aprehendimiento, a la melancolía en suma.
El arte de escribir surge a menudo de una posibilidad de huida hacia otro tiempo, del recurso de la nostalgia, del empeño por recuperar los paraísos perdidos, de un esfuerzo por interpretar claves que son músicas, rumores de viento, resonancias en las concavidades del alma.
“Estaremos hechos —hizo decir Shakespeare a uno de sus personajes— de la ansiedad de nuestros sueños”. Me pregunto qué sería del escritor sin un archivo de nostalgias, sin un río de vivencias emanando de los más recónditos veneros de la mente; mucho más en un mundo al que por momentos domina el automatismo y en el que cada día es preciso llenar tantas oquedades.
Es cierto que todas las cosas son pasajeras, pero unas pasan y otras nos traspasan, se alojan en el sotofondo de la memoria. De allí es posible rescatarlas para encender en las cimas del recuerdo un fuego de San Telmo capaz de iluminar el presente. Siquiera sea un solo instante, un breve instante.
Estamos tan acostumbrados al estruendo de la existencia que un momento de silencio nos parece un inusitado paréntesis dentro del cual el cristal de la vida se rompe; y es en ese instante cerrado y completo cuando nos es posible distinguir nítidamente irisadas facetas, quizá no advertidas en el pasado que evocamos.
Sólo las cosas que soñamos suceden realmente. Es un viento que pasa removiendo las soterradas hojas caedizas del alma, que levanta la costra a viejas heridas nunca cicatrizadas del todo, que se nos lleva en aluvión los harapos y amarguras del presente. ¿Será en ese momento posible la sonrisa? En seguida vamos a sentir la melancolía como un polvo dorado posándose otra vez en la memoria.
Somos lo que recordamos, lo que somos capaces de soñar. Llegamos en la vida hasta donde es capaz de proyectarnos nuestro propio pasado, nuestra posibilidad de fabulación. De ahí que los más considerables logros del homo sapiens en cualquier actividad hayan tenido su origen en la fantasía, en la capacidad de ensoñación de mentes de largo vuelo, pues ya decía Ortega que la estricta necesidad apenas crea otra cosa que lo estrictamente necesario.
Con frecuencia el lujo de un sueño se proyecta desde una nostalgia. Por eso es importante mirar hacia dentro de nosotros mismos, rebuscar nostalgias, añoranzas que sirvan de estímulo al presente. Sólo los resentidos, los que no archivaron en la memoria nada positivo, carecen de nostalgias.
A los otros, a los que vamos por la vida recordando que donde hay sombra hubo una luz y que por consiguiente es posible hacer una sonrisa de una lágrima, a ésos, a veces, únicamente el pasado nos salva del presente.
— HOJA DEL LUNES (Valencia)
Artículo: La primera escapada de Teresa. Evocación de una perspectiva
LA PRIMERA ESCAPADA DE TERESA… EVOCACIÓN DE UNA PERSPECTIVA. Ávila es una imagen para el recuerdo, diamantina geometría que se alza encendida de luz, surcadora de mares amarillos que ondean en el páramo inabarcable.
Así la vería, así la vio sin duda la Santa de los caminos aquel día de su primera escapada, detenida su andadura de niña todavía, que salió en busca del martirio como más inmediato camino hacia Dios. La mano de Rodrigo en su mano, desconfiando el muchacho, medroso encubridor de la sublime travesura de su hermana.
Hasta el alcor donde hoy se alzan los Cuatro Postes les duraría el ánimo. So pretexto de un descanso tras el repecho desde el manso Adaja pararían, la duda ya en el corazón, la piedrecilla en la sandalia… Interrogándose ambos en silencio.
Se habían alejado tanto, desde su infantil perspectiva, caminando los dos, la mano en la mano, tras el carro del buhonero, apurando el paso al compás del cascabeleo de la recua —iban sin una blanca, como después iría ella tantas veces por tierras de la Reforma Carmelitana—, que les parecía necesario meditar una explicación que convenciera a su asombrado tío don Francisco.
Ávila estaba allí, río por medio, humilde y altiva, abarcando en plenitud de imagen desde el riscal, y era una llamada de infinitos silencios aprehendidos en sus estrechas calles, dormido el viento-niño, cansado de jugar entre la hiedra quieta, suspendida de la barbacana.
Se alzaría, se alzaba un humo azul, lejano y vertical desde la judería. Y estaba la cigüeña erguida en la espadaña, ordenando su casa de sarmientos antiguos, vigía en la infinita soledad sin horizontes.
Ávila desde allí no estaba en el espacio, sí en el tiempo; navegaba impasible su tranquila singladura de siglos. Y no era necesario hablar: cogidos de la mano Teresa y Rodrigo descubrían entonces que Ávila era una ciudad arrodillada.
Y que La Encarnación, un poco más abajo, asentada en el suave valle de Ajates, encerraba otra llamada no concreta todavía tras de sus paredes de calicanto, a cuyo eco Teresa acudiría unos años más tarde, no sin antes persuadir, ahora a su hermano Antonio, a que secundara esta nueva escapada de la casa paterna, animándole a pedir hábito en el convento de Santo Tomás.
Parece que de siempre tuvo la Santa un gran poder de persuasión, pues que solía arrastrar con ella a alguno de sus hermanos. Dios estaba entre los pucheros, donde Teresa sabría encontrarle y desde donde emprendería, esta vez sí, un seguro camino de perfección.
Ahora sin Rodrigo y sin Antonio, bordón en mano, la pluma fácil que sabría contar tan llanamente las más altas cosas, el paso resuelto y pronto el ánimo.
Al regreso, Ávila era una luminosa plegaria de piedra suspendida en el tiempo, y cuando entraban por la puerta de Montenegro, a unos instantes de la regañina materna, Teresa y Rodrigo se mirarían con gesto de complicidad:
— Otro día será, hermano.
— DIARIO DE ÁVILA
Artículo: Ponerse de puntillas
PONERSE DE PUNTILLAS. Hace unos días, al comentar con un amigo la situación de crisis económica en España y la lógica falta de entendimiento entre Gobierno y sindicatos, sobre si los convenios en vía de negociación deberían pactarse con aumentos salariales en torno a tal o cual porcentaje, trataba este amigo de iniciarme a mí, lego en asuntos de economía para cuanto vaya más allá de la administración familiar, en tan intrincado asunto, recalcándome vocablos tales como “peibé”, “ípecé” e “inflación”, ante los cuales debió detectar mi total ignorancia.
Y pretendía mi amigo orientarme sobre el concepto de inflación, diciéndome que venía a ser algo así como la pescadilla que se muerde la cola y que podía compararse a la circunstancia de varios espectadores situados en filas sucesivas para contemplar un espectáculo; de tal manera que, si los de la primera fila se alzaban de puntillas, los de la segunda se verían obligados a hacer otro tanto, si no querían perder visibilidad, y así los de la tercera, la cuarta y, sucesivamente, el resto de las filas, lo cual, obviamente, desembocaría en una situación a no muy largo plazo insostenible.
No estoy seguro de haberlo entendido. Ni siquiera me atrevería a determinar en qué fila se sitúan los distintos estratos sociales, y, por consiguiente, quién obliga a quién a ponerse de puntillas.
Sí sé, y esto con meridiana claridad, que delante de la fila donde se sitúa la nómina de miles de españoles, muchas cosas se les han puesto, o se les van a poner en breve, de puntillas. Cosas que es innecesario señalar aquí, y que impiden a muchas familias ver con una mínima perspectiva el fin de mes.
Así las cosas, a ver quién nos convence a algunos de que debemos permanecer agachados, aunque no alcancemos a ver más allá del veinte de cada mes.
No se me olvidan aquellos que, situados tras las últimas filas, andan oteando como pueden, no ya empinándose por encima de los, hasta cierto punto, privilegiados de las filas precedentes, sino a ras del suelo y entre los tobillos de éstos, lo cual apenas debe de permitirles vislumbrar un panorama bastante sombrío.
Pero pienso también en otros que, si se les preguntase: “¿Y ustedes, cómo lo ven?”, seguramente responderían: “Nosotros, desde el balcón”.
— HOJA DEL LUNES (Valencia)
Artículo: En memoria de un amigo
EN MEMORIA DE UN AMIGO. Le conocí mejor que nadie. Compartíamos pupitre en la escuela, juegos y travesuras infantiles en este pueblo que nos vio nacer, y un día, cuando andaríamos apenas por los siete u ocho años, nos disputamos la propiedad de una chirumba con una pelea que nos dejó febriles y exhaustos.
Otra tarde, en la escuela, con otros dos muchachos, imitando un ritual de libro de aventuras, firmamos con sangre un tratado de amistad de por vida cuya validez ha caducado ayer.
Recuerdo que, de chico, cuando llegaba el verano le cortaban el pelo al cero y se empleaba de trillique en las eras del tío Rogelio. Apenas andaría por los cinco o seis años y era tan menudo que, cuando descargaba una tormenta, se guarecía bajo un cesto pajero.
A mí, cada verano, era como si me lo secuestrasen. Desde mi ventana le veía girando sobre el trillo, en la calma chicha de aquellos veranos largos, circulando una y otra vez por la parva amarilla; después pasar, casi sepultado entre fardos de sogas, sobre las aguaderas de un burro trotón cuando andaba de rapaz.
Me hacía una seña y seguía camino en silencio, porque siempre fue de poco hablar. Luego, en pasando el verano, le recuperaba de nuevo, volvíamos a compartir los juegos y la escuela, las fechorías y las salidas al campo en busca de vallicos para los conejos.
Al cumplir la edad escolar se lo llevaron a Madrid, a una vaquería, y yo ya estaba en el internado cursando los primeros estudios, de modo que, por aquellos años, tan solo nos veíamos por Navidad y en las fiestas de Agosto, pero si coincidíamos en el pueblo éramos inseparables.
Le veía llegar a mi casa cada mañana y mi madre se alegraba de que, por fin, alguien fuera capaz de sacarme de la cama. Subía a mi cuarto y esperaba en silencio a que yo me vistiera mientras hacíamos planes y presupuestos.
Luego cogíamos la bici y nos íbamos por ahí a los pueblos cercanos, al cine de Peñaranda los jueves y los domingos.
Un año estuvo trabajando en el tejar de mis parientes, y yo me iba allá siempre que podía, sobre todo las noches de enroje. Allí me parece estarle viendo, manejando el gario junto a la boca del horno, al resplandor del fuego que hacía crepitar los arcos que sostenían las tejas y ladrillos.
Apenas conseguí que iniciase alguna relación con un par de muchachas cuando llegamos a la edad de jugar a novios. Después, nada, fue esquivando los caminos que le llevaban a una relación estable, y pronto estuvo convencido de que el matrimonio no sería una circunstancia en su vida.
Fuimos creciendo, reclamados por un destino que únicamente nos juntaba en los veranos. Él se había colocado en Bilbao y allí encontró, en el chiquiteo, un refugio para escapar a ratos de su carácter de muchacho tímido y callado.
En mi casa todos le queríamos, así que en más de una ocasión participó en los acontecimientos familiares, y un verano estuvo conmigo cuando yo estudiaba en Salamanca hasta que se nos acabó el dinero. Fue en el sesenta, creo recordar.
Tenía un vino manso, sosegado y tranquilo donde se refugiaba para huir de la soledad que le cercaba. Nos escribíamos a veces contándonos la vida, haciendo proyectos para los días en que coincidiéramos en el pueblo.
Tuvo un par de accidentes laborales y volvió de Bilbao sin algunas falanges en la mano derecha, convivió ayudando a sus parientes en la carnicería y siempre se negó a admitir que no volvería a marcharse.
Cada vez que yo venía al pueblo compartíamos alguna comida durante la cual mi esposa le avergonzaba dándole consejos. Él agachaba la cabeza y sonreía apenas en una actitud que yo le conocía desde niño.
Venía a nuestra casa, tomábamos el aperitivo algún domingo, empeñados en retenerle allí, en alejarle el máximo tiempo posible de su tendencia a castigarse el organismo.
Alguna vez comentábamos la posibilidad de sacarle del pueblo, de buscarle una ocupación que encarrilase su vida, pero a él mismo le faltaba convicción.
En mi presencia fue siempre morigerado, mucho más si mi esposa estaba con nosotros. Por eso ayer, cuando me negué a tomar otra cerveza, accedió con la condición de que a la tarde tomaríamos café.
Vino a buscarme a casa cuando aún no habíamos comido, se fue y el destino quiso que ya nunca tomásemos ese café.
Poco después, una de mis hijas, con ingenuidad infantil, me comunicaba su muerte.
He ido al lugar del accidente, he andado por allí buscando no sé qué último rastro de su presencia, como si forzosamente hubiera tenido que dejarme una señal de despedida, de disculpa, de emplazamiento para tomar aquel café no compartido.
Es aquí mismo, donde escribo esta despedida mientras lloro consciente de su muerte, donde tantas mañanas de nuestra juventud vino a despertarme.
Doro ha muerto en un accidente estúpido y su cuerpo, en el frigorífico de una clínica salmantina, espera la vuelta definitiva a Salvadiós.
Veinte años le ha esperado su padre en la sepultura que van a compartir. Le pondremos allí, al rinconcito de la derecha, donde el viento de la tarde se afila por entre la alta hierba, junto al camino por donde tantas veces fuimos juntos al río.
Pero el pueblo ya nunca será el mismo sin su presencia, sin su porfía para que tomásemos la “penúltima” cerveza.
Tú eras, Doro, el último amigo de mi lejana infancia. Que Dios os tenga a los tres, a Emeterio y a Pedro también, en la paz que aquí no tuvisteis.
— DIARIO DE ÁVILA
Apuntes para la Recepción del Premio Ciudad de Salamanca (1999)
Ilustrísimo Señor Alcalde, señores concejales y miembros del jurado, buenos días a todos, señoras y señores:
Creo que debo ser muy breve, porque pienso que, lo más importante que yo pudiera decir respecto al asunto que nos ha reunido aquí esta mañana, lo he dicho ya en esas páginas de EL MUNDO POR UN AGUJERO, la novela que en su día mereció el Premio Ciudad de Salamanca en su cuarta edición y que ahora ya les pertenece a ustedes, puesto que el ciclo de toda creación literaria culmina con la participación del lector. Espero que les guste y que su lectura les haga sentir tantas emociones como a mi escribirla. En todo caso, lo que importa de un escritor es lo que escribe, no lo que dice. Sus escritos hablan por él.
Pero entiendo que quizá les gustaría a ustedes saber cómo surgió esta novela, cuál es el origen de EL MUNDO POR UN AGUJERO; por qué, para qué fue escrita. Desde luego les anticipo que no fue escrita para concurrir a este certamen literario, ni a ningún otro, por supuesto. Es más, como ya les considero a ustedes amigos míos, les voy a hacer una confidencia: esta novela estuvo un tiempo en capilla, condenada por mí al fuego, a desaparecer. O sea que, fíjense ustedes: todos esos personajes que ahora viven en sus páginas, pasaron una temporada en el corredor de la muerte. Menos mal que tuvieron un buen valedor y consiguió su indulto. Gracias a él han llegado hasta ustedes.
¿Por qué la escribí? ¿Y quién sabe por qué escribe un escritor?
Bueno, algunos sicoanalistas están convencidos de que el escritor es un neurótico como otro cualquiera, pero que se libera de su neurosis escribiendo. Flaubert, por ejemplo, decía que escribía “para vengarse de la realidad”, una realidad con la que probablemente no estaba muy de acuerdo; le molestaba, le hacía daño.
Proust, como seguramente saben ustedes, parecer ser que se desdoblaba en dos hombres distintos: el que vivía y el que miraba vivir al otro para contar su vida a los demás.
Pavese aseguraba que, después de escribir algo, se quedaba como un fusil recién disparado.
No hay, como verán, una regla general por la que se defina el intento de escribir, que, por otra parte, no me negarán ustedes que es una cosa en la que todos nos empeñamos alguna vez en un momento de nuestra vida.
Lo que parece evidente es que el escritor es un hombre que sufre como otro cualquiera, pero que, además, lo cuenta. Quizá escribir no sea ni más ni menos que un cierto sadismo que consiste en hacerse una herida y sacarse la vida por ella. Es posible.
Escribir es una forma de agarrarnos al pasado para soportar el presente. Escribir es ver lo invisible; oír lo inaudible; tocar lo impalpable y tratar de contárselo a los demás para salvarnos a nosotros mismos de la soledad.
Y además están los grafómanos. Decía Clarín que el grafómano es un enfermo del género de los neuropáticos, que son unos individuos de temperamento alocado a quienes les da por escribir como les podía haber dado por subir en globo. Pero yo les aseguro que hay más clases de grafómanos que de mariposas; de modo que su tratamiento sería complicado y extenso para abordarlo aquí. Vale más que les hable de mi caso.
Una música, un perfume, tal vez una palabra, son para mí semillas lanzadas al campo germinal de la imaginación, y, alguna vez, el comienzo de un proceso creativo que, tras no pocas vicisitudes, puede culminar en una historia aprovechable.
Ese punto de luz, apenas entrevisto, va a ser apoyatura suficiente para, a partir de él, iniciar el vuelo de la fabulación; para lanzarse, por supuesto sin paracaídas y sin red, a una pirueta de imprevisible aterrizaje.
Pero, desde ese instante, hasta que el lector tiene en sus manos el resultado final convertido en libro, hay un arduo proceso que superar, un camino lleno de dificultades y de trampas.
De todas formas, yo estoy convencido de que sólo las cosas que soñamos suceden realmente. Cualquier hombre es un dios cuando sueña y no es más que un mendigo cuando piensa, aseguraba Hölderlin. Y otro filósofo y escritor francés, Taine, decía que la verdad es una alucinación normal. Por eso yo, cuando escribo, en ese trance, lo hago exclusivamente para mí; por un afán de duplicar la vida; para ser don Andrés, o Nonato, o Raúl Pedrajas, o Armando, o Morito Domingón, o el tío Agapito, o cualquiera de los personajes que hasta ahora he creado en mis novelas y que al final acaban siendo mis mejores amigos, mis más cercanos amigos. Algún lector me ha reprochado que, en ocasiones, mis personajes no tienen nombre. Confidencialmente, les diré a ustedes que lo hago adrede, para que nadie más que yo pueda llamarles, y, si no los nombra, nunca podrá llegar a su intimidad ni manipular su circunstancia.
Se escribe porque el autor se siente dominado por la soberbia de saberse capaz de crear un universo y mandar en él. Se escribe para mentir impunemente. Se escribe para poner patas arriba la realidad de cada instante.
Yo escribí EL MUNDO POR UN AGUJERO para que mi vida no tuviera únicamente la dimensión del tiempo; para tener un entorno en el que vivir durante muchas horas. Ya verán ustedes cómo sufrí escribiendo.
Y no les canso más. Ahí tienen a todos esos personajes. Ellos les hablarán por mí: mejor que nadie me conocen puesto que vivimos juntos tantas aventuras.
Quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias a la ciudad de Salamanca, cuyo Ayuntamiento patrocina el premio. Mi agradecimiento a todos cuantos colaboran en su promoción. Mi admiración sincera para los hombres y mujeres que dedican parte de su tiempo a una actividad tan infrecuente como es la difusión de la Cultura. Pero, si hablamos de cultura, ¿dónde, si no en Salamanca, para una circunstancia semejante? Esos hombres y esas mujeres justifican por sí mismos el intento de cualquier escritor honrado, y, por consiguiente, el de cualquier lector sin apasionamientos espurios.
Quiero ponderar la labor de Ediciones Algaida, que tan cuidada y primorosamente suele presentar el libro.
Espero y deseo una feliz andadura para los Premios Ciudad de Salamanca en sucesivas convocatorias, por más que el camino sea, y lo será sin duda, difícil. Eso, no obstante, hará más meritorio el éxito.
A los miembros del jurado que consideraron mi novela merecedora del premio, muchas gracias. A los que defendieron otras opciones por convicción, puesto que sus autores no están aquí para poder hacerlo, en su nombre, muchas gracias. A todos ustedes, señoras y señores, por estar presentes en este acto, muchas gracias.
Conferencia sobre el género Cuento
Antes de nada quiero advertirles que yo de esto del cuento, en teoría, sé muy poco; no tengo mucha idea, no crean ustedes. Así que no esperen una lección magistral sobre el asunto. Escribo cuentos, eso es cierto, pero dejo a otros el oficio de enjuiciarlos. Quizá me sucede a mí lo que al torero que, siendo capaz de una faena antológica en el ruedo, no se le ocurre escribir una crónica taurina.
Yo me considero escritor porque he publicado varias novelas y muchos, muchos cuentos. En eso empleo parte de mi tiempo. Pero no he pretendido nunca pontificar sobre géneros o estilos, cosa bastante complicada, por otra parte. No soy un hombre de letras en el sentido estricto de la definición. Quiero decir que, aunque en mis tiempos de estudiante no existía en el bachillerato la dualidad ciencias/letras, mi posterior formación académica es de ciencias. De todas formas, lo que importa de un escritor es lo que escribe, no lo que dice. Sus escritos hablan por él.
Pero el caso es que, con tan particular concepto de lo que es la labor creativa, he conseguido los más importantes premios literarios de cuantos sobre el género se convocan en España: unos treinta y tantos hasta la fecha, y mis cuentos figuran hoy en varias antologías junto a otros autores acreditados en esta modalidad literaria. Pero si a mí, cuando conseguí el premio Jauja, que fue el primero, me hubieran pedido una definición académica de lo que es un cuento, posiblemente no hubiera sabido qué responder. Un día recibí las bases de la convocatoria y me creí obligado a corresponder participando en el concurso. Un cuento, pensé, debe de ser como una novela muy corta. Y en realidad así suele definirse, como una pieza literaria de menor extensión que una novela.
El cuento es un suspiro. Un suspiro de alivio, de satisfacción, de angustia, de sorpresa; pero, de todas formas, un suspiro. Y el primero que tiene que vivir esa intensidad es el autor. El primero que tiene que reír o llorar mientras lo escribe es el autor. Si no es así, no sirve; no es un buen cuento.
(Se obsequió a los asistentes con una edición especial del cuento EL GALLO DE DOÑA CRÍSPULA)